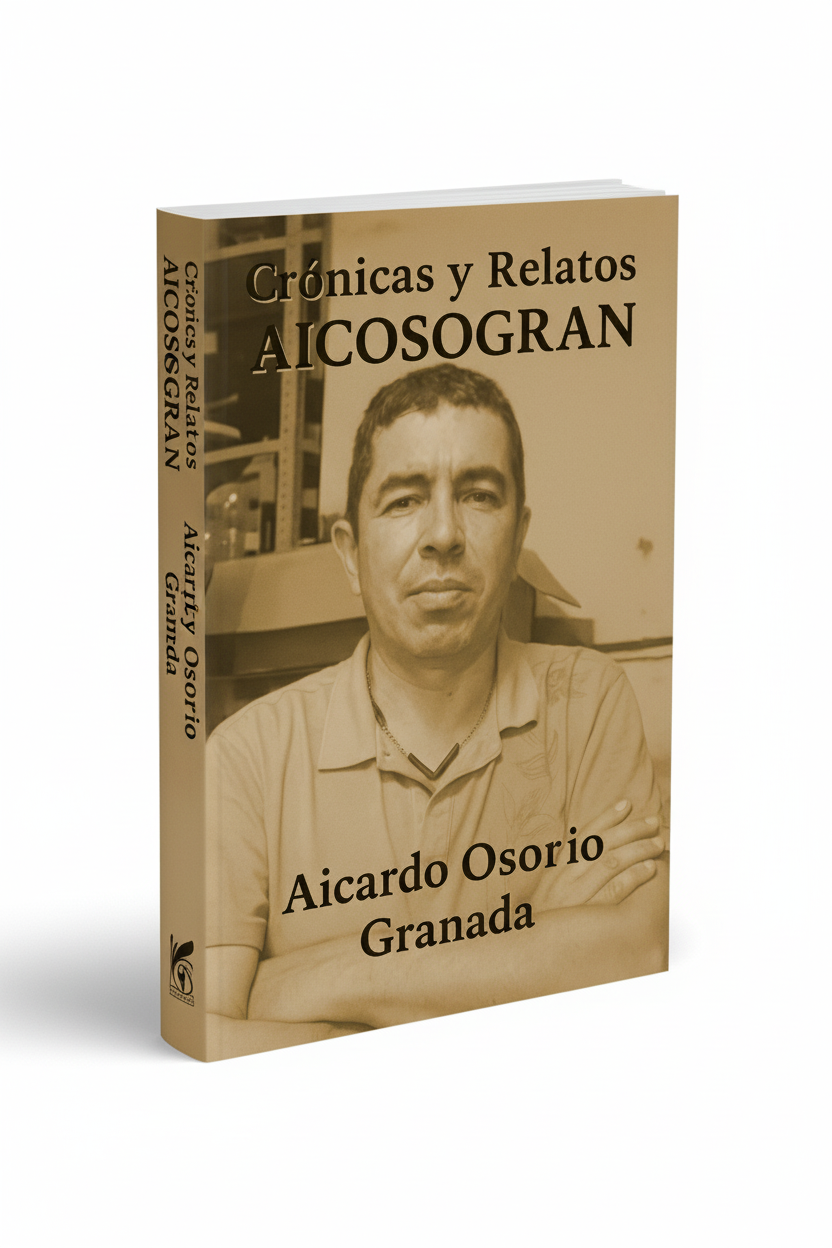Los días por esta época solían ser muy calurosos en el piedemonte llanero. El aire, denso y pesado, se impregnaba del aroma de los árboles y el polvo del camino, creando un ambiente tan sofocante como hipnótico. Aquella tarde, de regreso a casa después de la jornada cotidiana, mientras cruzaba el río Guayabero en un viejo bote de madera, contemplaba el paisaje con cierta inquietud. A lo lejos, sobre las oscuras aguas, se asomaban las babillas, criaturas reptilianas de mirada acechante, que, al percibir nuestra presencia, se sumergían silenciosamente, quedando ocultas bajo el agua, como guardianas sombrías de aquel paraje. Era evidente su paciencia depredadora: aguardaban cualquier tropiezo de nuestra embarcación, listas para convertir nuestros agotados cuerpos en su banquete vespertino.
El barquero nativo, curtido por años de travesías similares, era un hombre parco pero astuto. Mientras remaba con calma, con una sonrisa burlona iluminada por el reflejo del sol en el río, me comentó: —Paisita, ese camino está maldito y quien se atreva a cruzarlo de noche seguro que se encuentra con el arriero mueco.
Su voz, grave y pausada, resonó como un eco en mi mente. Reí de su historia, intentando mostrar una despreocupación que no sentía. Mi incredulidad absoluta en ese momento frente a los temas paranormales no me permitía dar crédito a relatos semejantes. Sin embargo, había algo en la mirada del barquero, una mezcla de advertencia y certeza, que hizo que el temor se deslizara, casi inadvertido, en mi interior.
Ya al otro lado del río, inicié mi travesía. Iba solo, acompañado únicamente de una vieja linterna que colgaba de mi cinturón. Sus pilas, gastadas por el uso, apenas conseguían emitir un débil rayo de luz amarillenta, insuficiente para disipar la creciente penumbra de la noche. El camino, serpenteante y rocoso, estaba rodeado de una vegetación densa que parecía susurrar secretos en cada movimiento del viento. La sinfonía de grillos y ranas, habituales en la región, llenaba el aire, creando una melodía inquietante que no lograba aliviar mi nerviosismo. Mi único objetivo en ese momento era llegar a mi casa, ubicada en la parte alta de la serranía, donde me esperaba mi compañera de vida. Ella, con su calidez y serenidad, siempre había sido mi refugio, y solo pensar en su presencia me daba fuerzas para seguir adelante.
La oscuridad se adueñó del lugar con una rapidez casi antinatural. Solo algunas estrellas, tímidas y lejanas, lograban asomarse entre las ramas entrelazadas de los árboles. Pero aquel día, las palabras del barquero seguían resonando en mi mente, como una advertencia que no podía ignorar. Un temor inusual se apoderó de mí, una sensación que nunca antes había experimentado en mis numerosos recorridos por ese camino. Aceleré el paso, intentando escapar de la creciente opresión que sentía en el pecho, pero la selva parecía alargar cada metro, como si conspirara para retenerme.
Había pasado más de una hora cuando, de repente, un rugido profundo y gutural rompió la armonía de los sonidos nocturnos. Me detuve en seco, mi corazón latiendo con fuerza descontrolada. Sabía que los felinos eran comunes en la zona, pero ese rugido tenía algo distinto, algo que hizo que el vello de mi nuca se erizara. Fue entonces cuando, a unos metros de distancia, distinguí una sombra atrapada entre los árboles. Al principio, pensé que era un reflejo o un truco de mi mente agotada, pero pronto quedó claro que aquello era real. La figura estaba envuelta en una luz rojiza, pulsante y etérea, que parecía darle una vida propia.
Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras intentaba comprender lo que tenía frente a mí. La figura emitía un ruido extraño, casi inaudible, pero que vibraba en el aire, mezclándose con mi respiración agitada. Cuando la distancia entre nosotros se redujo, escuché el galopar de un caballo. El sonido era profundo, resonante, como si proviniera de las entrañas mismas de la tierra. Entonces, lo vi: un caballo negro como la noche, su piel brillante como el azabache, avanzaba envuelto en la misma luz rojiza. Sobre él, un jinete imponente, cuya presencia era tan aterradora como hipnótica.
La figura del jinete se hizo más clara a medida que se acercaba. Lucía una capa negra de terciopelo que ondeaba con cada movimiento del caballo. Su rostro, deforme y grotesco, parecía salido de las peores pesadillas. Pero lo que más me aterrorizó fue su risa: una carcajada estruendosa y siniestra que retumbó en la inmensidad de la selva, llenándola de un eco que parecía no tener fin. Aquella presencia no era de este mundo, lo supe en el momento en que sus ojos, ardientes como brasas, se cruzaron con los míos. Sentí como si pudiera ver a través de mí, como si desnudara mi alma.
Antes de que pudiera reaccionar, el jinete se abalanzó sobre mí con una velocidad inhumana. Sentí un golpe en el cuello y, en un abrir y cerrar de ojos, mi cuerpo quedó atrás. Mi esencia, mi ser, fue arrancado y llevado consigo. Montado en aquel caballo infernal, volamos a través de la selva, moviéndonos a velocidades inimaginables. En cuestión de segundos, llegamos a mi casa. Allí, fui testigo de algo que jamás podré olvidar: el origen de la leyenda del arriero mueco.
La tranquilidad que se instaló en el lugar tras la desaparición del espanto fue un alivio para los habitantes del piedemonte llanero. Sin embargo, para mí y mi compañera, aquella experiencia dejó huellas profundas que no podían borrarse con la simple desaparición de una leyenda. Las noches siguientes a nuestro retorno estuvieron plagadas de sueños inquietantes, en los que revivía la escena del arriero mueco, con su risa macabra resonando en la inmensidad de la selva. Aunque intenté racionalizar lo vivido, algo en mi interior me decía que aquello había sido más que una simple experiencia sobrenatural.
Días después de la exhumación de los restos de la anciana, el monseñor que había liderado el operativo regresó al pueblo para ofrecer una misa en honor a las almas errantes que, como la de aquella mujer, habían quedado atrapadas en un limbo de sufrimiento. Durante la ceremonia, el religioso me llamó aparte y, en un tono serio, me dijo:
—Hijo, lo que viste no fue casualidad. Fuiste elegido para ser testigo y, de alguna manera, redimir el dolor de aquella alma atormentada. Pero debes saber que este tipo de encuentros no suelen ser únicos. Puede que el mundo espiritual vuelva a cruzarse en tu camino.
Aquellas palabras resonaron en mi mente durante semanas. Aunque intenté continuar con mi vida de manera normal, una sensación de expectativa latente me acompañaba a donde fuera. Fue entonces cuando decidí profundizar en las historias y leyendas de la región, intentando comprender mejor lo que había ocurrido.
Comencé a visitar a los ancianos del pueblo, quienes eran los guardianes de las narraciones antiguas. Cada relato que escuchaba me sumergía más en el misticismo del lugar. Uno de los más impactantes fue el de don Jacinto, un hombre de ochenta años que aseguraba haber tenido un encuentro similar con el arriero mueco cuando era joven. Según su relato, el espanto aparecía no solo para castigar, sino también para revelar secretos oscuros que permanecían ocultos bajo el velo del tiempo.
—El arriero no es solo un alma errante —dijo don Jacinto, mientras encendía su pipa con parsimonia—. Es un mensajero de los pecados del pasado. Donde aparece, siempre hay algo más profundo que solo muerte y miedo.
Intrigado por sus palabras, decidí investigar más sobre la casa donde había tenido lugar el macabro asesinato. Descubrí que había pertenecido a una familia prominente en el siglo XIX, cuya historia estaba plagada de tragedias y misterios. Documentos antiguos revelaron que la anciana encontrada en la fosa había sido la matriarca de la familia, quien desapareció de manera inexplicable después de ser acusada de brujería por sus propios hijos.
Conforme profundizaba en esta historia, los sueños inquietantes regresaron, pero esta vez traían consigo fragmentos de imágenes y voces que parecían querer decirme algo. En uno de esos sueños, volví a ver al arriero mueco, pero su figura era menos aterradora. Me miró fijamente y, con una voz que resonó como un eco en mi mente, me dijo:
—No todo ha terminado. El perdón es la llave que libera a los condenados.
Desperté con un sobresalto, sintiendo que aquella frase era un llamado a la acción. Junto a mi compañera, decidimos organizar una ceremonia en la casa abandonada, con la ayuda del monseñor y de los vecinos. La idea era ofrecer oraciones y realizar un acto simbólico para buscar la redención de las almas atrapadas.
La noche de la ceremonia, el ambiente era pesado. Las estrellas parecían más distantes y el viento susurraba entre los árboles como si trajera consigo los lamentos del pasado. Al encender las velas y comenzar las oraciones, un escalofrío recorrió mi cuerpo. De pronto, una luz rojiza inundó la sala, y en medio de ella apareció nuevamente el arriero mueco. Esta vez, su expresión no era de burla ni de amenaza, sino de profunda tristeza.
El monseñor, con una valentía que no sabía que poseía, se acercó al espectro y, con voz firme, comenzó a recitar oraciones de liberación. La figura del arriero comenzó a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer por completo, susurró:
—Gracias.
Al finalizar la ceremonia, una paz inusual llenó el ambiente. Los vecinos, que habían asistido por curiosidad o miedo, comentaron que el lugar se sentía diferente, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Desde entonces, los sueños cesaron, y la casa, que había sido un punto de miedo y superstición, fue finalmente abandonada por completo.
Aunque aquella experiencia marcó mi vida de manera imborrable, también me enseñó el valor de enfrentar lo desconocido con fe y valentía. Los caminos del piedemonte llanero quedaron libres de espantos, pero las historias continúan siendo contadas, como un recordatorio de que, a veces, el pasado encuentra formas inusuales de reconciliarse con el presente.